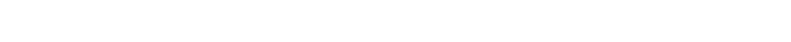Tras el reciente cierre del Diploma Internacional en Fertirrigación de Cultivos Frutales, que, por más de 15 años, han venido impartiendo expertos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción junto a especialistas internacionales, los coordinadores ya se encuentran realizando las gestiones para lo que será la próxima versión el 2026.
Este Diploma que corresponde a un programa destinado a profesionales latinoamericanos del área de la agronomía, ciencias químicas, ciencias forestales, ciencias biológicas e ingeniería agrícola con interés en la asesoría y en actividades de producción de cultivos intensivos y frutales, reunió en esta oportunidad a casi un centenar de estudiantes provenientes de: Brasil Argentina, Ecuador, México, Perú, Bolivia, Colombia y Chile.
El cierre que se desarrolló de forma presencial en Santa Cruz, provincia de Colchagua, Región de O’Higgins, reunió a los expertos y los participantes quienes ahondaron en temáticas como “Manejo del fertirriego en el cultivo arándano variedad “Sekoya pop” en sustrato de fibra coco, ubicado en provincia de Huara- Lima, Perú”, y que expuso Roberto Calderón, de Perú; “Fertirrigación del cultivo de ajo. Análisis comparativo de dos metodologías”, que presentaron Danilo Luconi, y Santiago Gómez de Argentina; “Fertirrigación del cultivo mandarino, variedad “W. Murcott” mediante el método proporcional”, a cargo de Valeria Arancibia de Chile, e “Hidroponía en cultivos de hoja”, que desarrolló Freddy Pizarro también de Chile.
Un espacio especial tuvo el tema: “Situación del agua, seguridad alimentaria y crisis climática”, que expuso el Dr. Jorge Etchevers recientemente nombrado Doctor Honoris Causa, por la Universidad de Concepción, en reconocimiento a su trayectoria y contribuciones al área de las Ciencias del Suelo.
“Los tres puntos planteados en mi presentación son temáticas que se dan a nivel mundial y que día a día se tornan más serios, de ahí la importancia de este diploma que prepara a profesionales del área para que trabajen y puedan ir visualizando soluciones concretas a estas problemáticas”.
Durante el cierre del Diploma, que también incluyó la mesa redonda redonda “Manejo sustentable del suelo y Fertirrigación”, que moderó el Dr. Iván Vidal y como panelistas participaron Jorge Etchevers, Marco Sandoval, Antonio Lobato y Jorge Moncada, otro punto importante fue el discurso que entregó en nombre propio y de sus compañeros, Javiera Emaldía.
“La tierra no se ha hecho más pequeña, tiene el mismo tamaño, pero a nosotros se nos ha pedido que seamos cada vez más eficientes en producir, efectivos en la toma de decisiones y competentes para abordar los desafíos presentes y futuros, por ello este tipo de instancia nos permite perfeccionarnos como profesionales y nos acerca a nuestros potenciales”.
El diploma fue destacado por los estudiantes que participaron desde el exterior, como el caso del ingeniero agrónomo Santiago Gómez, de Mendoza, Argentina.
“Me gustaron mucho los contenidos pasados en el Diploma, la seriedad, responsabilidad y nivel de los expertos que lo imparten: Lo tomo como un espacio de intercambio, de mucho enriquecimiento profesional y por lo mismo muy recomendable para otros colegas”, puntualizó.
El cultivo de porotos en Chile es fundamental tanto para el medio ambiente como para la gastronomía. Desde una perspectiva ambiental, los porotos son legumbres que, gracias a su asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno en sus raíces, enriquecen el suelo de forma natural, reduciendo, así la necesidad de fertilizantes sintéticos, disminuyendo la contaminación del agua y la emisión de gases de efecto invernadero. Como son un cultivo de bajo consumo de agua en comparación con otras fuentes de proteína, su cultivo es una opción sostenible en un contexto de cambio climático. Gastronómicamente, los porotos son un pilar de la cocina chilena y también mundial, ofreciendo una fuente de proteína vegetal accesible, nutritiva y versátil.
Estos fueron solo algunas de las ideas expuestas en el seminario sobre “Mejoramiento genético de porotos: Desafíos en contexto de cambio climático y tendencias de consumo actual”, organizado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción y que se llevó a cabo recientemente tanto en Chillán como en Concepción.
El docente del área de cultivos, del Departamento Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía UdeC, y coordinador de las jornadas, Dr. Nelson Zapata, manifestó que, “fue importante desarrollar este seminario porque el poroto es una legumbre que está siendo cada vez menos consumida a nivel mundial, lo cual es preocupante porque las legumbres debieran siempre estar presentes en la dieta por sus atributos culinarios y valor nutricional que tienen. Expusimos los beneficios y estrategias a aplicar para su cultivo y que se está buscando su mejoramiento genético actual ya que la idea es poder incentivar y motivar a los productores y consumidores a no prescindir de ella a través del desarrollo de nuevas variedades más productivas y en sintonía con las exigencias que tiene el consumidor actual”, comentó el experto quien añadió que, “nosotros como región de Ñuble, siempre hemos sido una zona de cultivo de porotos, de hecho la producción de poroto destinado a grano seco a nivel nacional se concentra principalmente en las regiones de Maule, Ñuble y Biobío, abarcando una superficie de más de 7 mil Ha entre las tres regiones. Esto principalmente por nuestras condiciones ambientales favorables, pero debido al cambio climático, estas condiciones son más variables y severas, con menos agua disponible y eso hace aún más desafiante la producción por lo que es necesario conocer las estrategias como la obtención de nuevas variedades y formas de cultivar con menos agua, que fue uno de los puntos que abordamos en este seminario”.
Durante el seminario el Dr. Carlos Urrea, profesor y especialista en mejoramiento de frijoles del Departamento de Agronomía y Horticultura de la Universidad de Nebraska-Lincoln, Estados Unidos, se refirió a los avances y desafíos en el mejoramiento genético del poroto, poniendo énfasis en que el desafío principal es
el cambio climático. “La escasez de agua y altas temperaturas, que derivan del cambio climático, son los aspectos para lo cual estamos estudiando diferentes estrategias para mejorar el cultivo de porotos, que si bien no requieren de grandes cantidades de agua, sí requiere de estrategias para su cultivo. Sabemos el valor nutricional de los porotos, pero el consumo a nivel mundial ha ido disminuyendo y la industria como tal tiene que ir tratando de revertir esta realidad”.
Variedades de porotos
A nivel nacional existen más de 200 variedades de porotos de tamaños, colores y formas diversas que enriquecen la gastronomía tradicional, siendo la variedad Zorzal la más sembrada el Chile actualmente y que corresponde al grupo de los denominado comercialmente como poroto tipo Tórtola, reconocibles por su forma y tono café claro y sabor suave.
A ellos se suman nuevas variedades como la presentada por el Dr. Kianyon Tay, fitomejorador, leguminosas de grano del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Chile, quien luego de doce años de investigaciones desarrolló la variedad Loica (INIA), que es una variedad especialmente indicada para su consumo como poroto granado y diseñada para la zona centro-sur de Chile. “Es una variedad con alta resistencia a virosis, de alto rendimiento, que tiene buena calidad culinaria y organoléptica, y esos son como sus atributos y por cierto ya está próxima a salir al comercio”, precisó el experto.
Sea cual sea la variedad cultivada los especialistas concordaron en que el mejoramiento genético es una estrategia inteligente y necesaria para mantener una producción sostenible y viable frente al cambio climático, no solo por su bajo requerimiento hídrico y su capacidad para mejorar la fertilidad del suelo que los convierten en un cultivo resiliente y sostenible, sino que además, esta legumbre, no solo se enriquece la gastronomía, sino que también se fortalece la soberanía alimentaria y se apoya a la agricultura local, asegurando una fuente de nutrición económica y nutritiva para todos.
Por Francisca Olave Campos
La Facultad de Agronomía UdeC destaca con orgullo que Diego Silva, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Agronomía y miembro de NeuroBeeLab, inició el pasado 18 de junio su estancia de cotutela en la Universidad de Oviedo, España. Allí se integró al Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias y al departamento de biología funcional de la Facultad de Medicina para continuar sus estudios en el programa de Doctorado en Biología Molecular y Celular de la misma universidad, consolidando su formación como investigador en neurobiología de insectos.
Bajo la supervisión de la Dra. Carolina Gómez-Díaz, directora de su tesis doctoral en España, Diego profundiza en neurobiología, biología molecular y fisiología sensorial de insectos, además de técnicas avanzadas de biología molecular. Esta formación es clave para el desarrollo de su tesis doctoral, que busca entender cómo el virus de las alas deformadas (DWV) afecta el sistema nervioso y la conducta social de las abejas melíferas (Apis mellifera), especie fundamental para la agricultura y la biodiversidad.
Durante su estancia se está formando en técnicas de neurociencia molecular, análisis de expresión génica y fisiología sensorial, además de trabajar con insectos modelo como Drosophila melanogaster. “Trabajar con Drosophila me permite comprender a nivel funcional los circuitos neuronales y aplicar este conocimiento en abejas”, destaca.
Diego es parte de NeuroBeeLab, la nueva unidad de investigación de la Facultad de Agronomía UdeC liderada por la Dra. Marisol Vargas, quien es a su vez su directora de tesis en Chile. Esta nueva unidad, denominada NeuroBeeLab, se constituye como una plataforma interdisciplinaria que integra neurociencia, virología y biología molecular aplicada a insectos sociales. En este contexto, la tesis cotutelada de Diego es considerada una piedra angular para sentar las bases estructurales de NeuroBeeLab, aportando y fortaleciendo la generación de conocimiento en neurobiología de insectos en nuestra facultad.
Desde el programa de doctorado de nuestra facultad destacan que la formación que Diego está recibiendo en España será un valioso aporte para fortalecer la creación de nuevos proyectos y el apoyo a la formación de estudiantes en neurobiología, abriendo así una prometedora línea de investigación y consolidando la proyección de NeuroBeeLab como un referente en neurobiología de insectos de interés agronómico.
En relación con su proceso formativo, Diego relató su reciente participación en las Jornadas Doctorales de UniOvi, una instancia donde los doctorandos presentan sus tesis:
“Para mi sorpresa, mi proyecto generó gran interés entre compañeros y docentes de diferentes áreas, como ciencias biológicas, farmacia e incluso medicina, dando pie a discusiones científicas sobre nuevas aristas que podríamos explorar. Es emocionante ver que mi trabajo es bien recibido y valorado en otros centros de investigación”.
En dicha actividad de divulgación científica, expuso en formato póster algunos de los resultados obtenidos hasta la fecha, lo que constituye parte fundamental de su formación en el programa de doctorado español.
Su proceso de cotutela ha implicado un importante esfuerzo administrativo, liderado por la directora del programa de Doctorado en Ciencias de la Agronomía, Dra. Susana Fischer. “El apoyo administrativo del programa, en especial de la profesora Susana, ha sido fundamental para llevar a cabo esta cotutela. Requiere de esfuerzo y negociación la firma de un convenio de este tipo, y la profesora me ha ayudado en más de una ocasión, incluyendo el apoyo económico que el programa me brinda”, destaca Diego.
Además, su proyecto fue reconocido por ANID con una beca de cotutela internacional, obtenida con excelente puntaje, lo que refleja su compromiso y la relevancia científica de su investigación.
Finalmente, esta experiencia fortalece la colaboración científica entre Chile y España, ampliando las capacidades del posgrado de Agronomía UdeC en áreas de frontera como la neurobiología, disciplina clave para enfrentar los desafíos de la agricultura y la seguridad alimentaria global.
El doctor Marco Sandoval, advierte que 60% de los suelos de Chile están degradados, pero es un problema infravalorado. El sustento para la vida, cultivos, alimentos y economías tiene una resiliencia que le permite seguir funcionamiento, aunque con la intervención humana, incendios y eventos extremos se erosiona y daña su calidad y roles como demuestra la evidencia. Recuperar, mejorar y conservar es un reto urgente para asegurar el desarrollo y bienestar local.
Sustento esencial para la vida, sin excepción.
El suelo tiene una compleja composición de la que, aunque se hace invisible a nuestros ojos, se depende vitalmente para preservar la biodiversidad y la humanidad de muchas formas. Desde soportar las muy diversas plantas que producen el oxígeno que necesitamos para respirar en el planeta y pueden ser fuente de alimentos, materias primas y economías, hasta retener agua y participar del ciclo de carbono.
En efecto “la degradación del suelo es unos de los daños ambientales más graves que enfrenta el país, y por la resiliencia de nuestros suelos no se visibiliza como debería”, sostiene el doctor Marco Sandoval, director del Departamento de Suelos y Recursos Naturales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción (UdeC).
Los estudios indican que cerca del 60% de los suelos en Chile tienen algún grado de erosión y degradación por distintas causas, expone. Y cada vez la situación empeora por esa interacción multicausal.
Al detenerse en Biobío, donde el suelo sustenta relevantes actividades forestales y agropecuarias, y la zona centro-sur y sur, advierte que los incendios forestales que devastan miles de hectáreas cada temporada estival degradan significativamente los suelos, y que luego las intensas lluvias de los meses invernales intensificaron la erosión.
Aunque sus funciones ecológicas y productivas siguen cumpliéndose normal a vista de la población general, pero no para especialistas como Sandoval que investigan para comprender y abordar la problemática, generando evidencias en distintas materias que impulsan a tomar decisiones y acciones urgentes para recuperar y preservar nuestros suelos, y así asegurar el desarrollo económico, seguridad alimentaria y bienestar social.
Un desafío local que se enmarca en uno global, en todo el planeta hay gran degradación, razón por la que cada 7 de julio se conmemora el Día Internacional de la Conservación del Suelo.
Grave impacto humano
“Nuestra especie es la mayor responsable de la destrucción del suelo”, afirma el doctor Sandoval.
Y es que pueden alterar y dañar nuestros suelos los eventos extremos como olas de calor, heladas, sequías, lluvias intensas e inundaciones que ocurren naturalmente, y cuya ocurrencia está aumentando en frecuencia e intensidad por el cambio climático, aumentando el riesgo y avance de la erosión y degradación.
Pero, las actividades e intervenciones humanas son las que impactan de forma directa: cambio en el uso de suelo, malas prácticas agrícolas como agricultura intensiva y uso de productos químicos sobre los cultivos, incendios forestales (accidentales y también muchas veces intencionales), tala de bosques y urbanización.
“Suelos degradados están relacionados con la pobreza y la mala nutrición de la población”
Con la degradación se ponen en riesgo la calidad y funciones vitales del suelo que repercuten en distintas aristas que terminan por amenazar el bienestar de territorios y comunidades. “Los suelos degradados están estrechamente relacionados con la pobreza y la mala nutrición de la población”, advierte el doctor Marco Sandoval.
Y es que resalta que provisión y calidad del agua que se bebe y usa para varias actividades esenciales a nivel doméstico y productivo, del aire que todos respiramos, y de los alimentos que consumimos, dependen de la función y la calidad que tengan nuestros suelos. Por ende “la calidad del suelo repercute en nuestra salud”, asevera.
Entonces, la erosión y degradación de este sustento vital desfavorece la conservación y provisión del agua, también la calidad y capacidad productiva de ecosistemas y cultivos, lo que se traduce en encarecer la producción y venta de alimentos o materias primas, además de limitar las alternativas y hasta afectar el suministro de ciertos productos y nutrientes.
La magnitud de las repercusiones empeora con el avance del fenómeno. “Se puede llegar a una pérdida de todas las propiedades del suelo, lo cual genera una pérdida de la biodiversidad que este sistema sostiene”, asegura el investigador.
El reto de conservar los suelos
Recuperar y conservar los suelos es un reto complejo, pero posible, y sobre todo esencial.
Las estrategias integrales son clave; se debe trabajar en mejorar directamente las actividades y causas humanas, y gestionar el riesgo y aumentar la resiliencia para afrontar el cambio climático e inevitables eventos meteorológicos extremos.
Sandoval asegura que la ciencia ha generado conocimientos y soluciones concretas y efectivas para enfrentar diversas situaciones específicas y están disponibles para su uso e impacto, desde tecnologías hasta modelos de manejo de recursos y estrategias para recuperar y mejorar suelos.
En ese aspecto está su propio desafío científico, parte de distintas líneas de investigación que se desarrollan en el estamento que lidera por distintos grupos y laboratorios. Por ejemplo, abordan y generan evidencias de efectos de incendios y recuperación de suelos; rehabilitación de suelos afectados por degradación, aplicación de materiales orgánicos y uso de agricultura regenerativa; y estudios sobre la relación entre la salud del suelo con la humana y planetaria.
El impacto real vendrá cuando las evidencias y soluciones que provee la ciencia se utilicen de forma masiva y sostenida. En ello, el investigador releva como crucial el poder generar convenios que permitan transferir todo el conocimiento científico, tecnologías e innovaciones que se han generado a los actores competentes, y así hay responsabilidad de considerar e impulsar cambios en organismos que toman decisiones, generan políticas públicas y administran recursos.
Ante ello, como los mayores retos de Chile en esta materia menciona “aprobar la ley de suelo que espera por años, y educar y preparase para eventos que causan degradación en los suelos”.
¿Qué es el suelo?
“Un sistema abierto, jerárquico, complejo y dinámico capaz de sostener ecosistemas terrestres naturales y/o productivos con manejos de mantención o sustentable”, define el doctor Marco Sandoval al suelo.
Esta concepción resulta de una evolución y profundización en la compresión de lo que es el suelo en su amplia complejidad.
El académico de la UdeC explica que en el suelo hay una relación entre distintos sistemas (físico, químico y biológico), componiéndose de materia orgánica e inorgánica, elementos como agua y organismos vivos como una gran diversidad de microorganismos, hasta las plantas que soporta, mientras éstas soportan otras funciones vitales.
Desde allí hay una diversidad de características en su composición que dan vida a diversos tipos de suelo, así también varían calidades y capacidades.
“Las características de un suelo están dadas por su material geológico, que a su vez se ve afectado por el clima y la vegetación”, precisa Sandoval. “Hoy la investigación nos permite incorporar los aspectos antropogénicos mayormente en la destrucción del suelo y en menor medida la construcción de suelo”, añade.
Y aclara que según la clasificación USDA a nivel mundial existen 12 órdenes de suelos, dentro de cada orden familias y subfamilias, llegando hasta las series de suelo que en una región pueden ser muy numerosas. Así que en Chile hay varios tipos de suelo, y varios sustenta a la Región del Biobío.
En este sentido, el investigador explica que acorde al tipo de suelo, su formación y otros factores, se definen características diferenciadoras entre estos. Por ejemplo hay diferentes proporciones de arena, limo y arcilla; profundidad, materia orgánica, capacidad de almacenar agua disponible para plantas, estabilidad de la organización estructural.
Según ello varían las capacidades y resiliencia del suelo, lo que es clave para valorar riesgos e impactos de distintos factores de erosión y destrucción, e incluso para diseñar estrategias de adaptación al cambio global. “De hecho, suelos más profundos, con mayor capacidad de almacenar agua y mayores contenidos de materia orgánica, permitirán enfrentar el cambio climático y procesos productivos de mejor manera”, afirma.
“De ahí la necesidad de mantener y generar prácticas amigables con el suelo, esto está íntimamente relacionado con el concepto de salud del suelo que se relaciona de manera directa con la salud humana y del planeta”, cierra.
Creditos: Natalia Quiero / Diario Concepción Ver nota original
Con Distinción Máxima fue calificado José Sótero Fuentes Cartes, quien recientemente se tituló como Ingeniero Agrónomo de nuestra Facultad.
José, presentó su investigación denominada, “Determinación del efecto de la co-pirólisis con desechos plásticos sobre el potencial agronómico del biocarbón”.
El objetivo de su tesis fue determinar el efecto de la co-pirólisis de residuos lignocelulósicos con la adición de desechos plásticos sobre el potencial agronómico del plasticarbón para su uso en suelos.
La comisión examinadora estuvo integrada por los docentes: Cristina Muñoz, Nelson Zapata y Leandro Paulino.
La profesora guía de José, Dra. Cristina Muñoz manifestó que, “la acumulación de desechos plásticos representa un desafío ambiental significativo a nivel global, con tasas de reutilización que apenas alcanzan el 10%. En el ámbito internacional, se están explorando nuevas alternativas para la generación de biocombustibles mediante la co-pirólisis de plásticos, un proceso que permite un incremento más rápido de la temperatura. No obstante, este método genera un residuo con una composición estructural diferente a los biocarbones tradicionalmente conocidos, y sus efectos sobre los suelos aún no han sido objeto de estudio. Con el objetivo de abordar esta problemática, hemos llevado a cabo una investigación a escala de laboratorio para evaluar los efectos del residuo resultante de la co-pirólisis en las propiedades químicas, físicas y biológicas de diferentes tipos de suelo, los cuales fueron incubados durante un periodo de seis meses” explicó la docente, quien agregó que, “los resultados obtenidos mostraron un aumento en el pH de los suelos analizados, mientras que las actividades enzimáticas no presentaron variaciones significativas. Es relevante destacar que ninguno de los tratamientos aplicados causó toxicidad aguda en semillas de rabanito; de hecho, en algunos casos, se observó un aumento en la tasa de germinación y un estímulo en el crecimiento de las plántulas. En particular, se determinó que el uso de «plasticarbón», un residuo derivado de la pirólisis de restos de poda de avellano europeo mezclado con un 10% de poliestireno, no resultó tóxico para especies vegetales sensibles. Dado que este residuo tiene el potencial de ser utilizado de manera más amplia debido a la creciente necesidad de generar biocombustibles, es fundamental investigar sus posibles aplicaciones. Esta investigación representa un primer paso en este ámbito, abriendo la puerta a futuras indagaciones sobre el uso sostenible de residuos plásticos en la agricultura y la producción de biocombustibles”.
Un nuevo reencuentro de exalumnos de distintas generaciones se vivió el pasado sábado en dependencias de la Facultad de Agronomía UdeC.
El tradicional evento, que incluye diversas y lúdicas actividades como bingos, además del aperitivo, el almuerzo y la plateada, fue en esta oportunidad un adelanto de lo que será el próximo reencuentro el 2024, cuando se conmemoren los 70 años de existencia de Agronomía UdeC.
En este sentido, la académica y coordinadora de esta versión, la Dra. Susana Fischer, manifestó que “es el evento previo a cumplir nuestros 70 años el próximo año y como ha sido una tarea mancomunada entre docentes y funcionario sabemos que el 2024 será una actividad igual de bien organizada, ya que ni la lluvia nos detuvo y de hecho nos brindó la oportunidad de prospectar nuevos espacios dentro de nuestra misma Facultad que son muy bonitos y acogedores y, como somos una Universidad pluralista, que incluye, que escucha, que ejecuta y que siempre saca lo mejor de todos nosotros, en este evento se vio reflejado eso”.
Por su parte, el Decano Guillermo Wells coincidió con lo planteado por la académica. “Tener esta opción de reencontrarse con colegas y compañeros de diferentes generaciones es una instancia invaluable que además se ven reforzadas por los pequeños detalles que preparamos cada año, y creo que esto mismo hace que destaquemos como una familia agronómica unida a pesar de los años”. Siguiendo en este sentido la máxima autoridad hizo un llamado a las generaciones más nuevas a sumarse a esta actividad. “Todos los años tenemos una gran participación de las antiguas generaciones y por lo mismo nuestro llamado es a las generaciones menores, las que han salido hace poco a que se sumen a este evento, donde se comparte mucho y se refuerzan lazos profesionales”.
La jornada comprendió el desarrollo de una charla denominada: “Nuevas aperturas de productos vegetales en Asia, requisitos y posibilidades”, que expuso el exalumno Rodrigo Astete Rocha, Subdirector de Operaciones del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Al respecto indicó que “el poder vernos una vez al año y conversar sobre lo que estamos haciendo los colegas en una forma distendida, sin duda que es un gran aporte y que además se incluya este tipo de charlas lo hace aún mejor, porque además vamos actualizando temas de nuestra área, así que mis felicitaciones a la Facultad que se preocupa de mantener este encuentro y el espíritu fuerte de la Universidad”.
Finalmente, Pilar Matamala de la generación del año 1969 valoró este tradicional encuentro. “Yo me titulé y posteriormente hice un posgrado en suelos en esta misma Universidad. Para mi este encuentro es realmente maravilloso porque es volver a vivir la etapa estudiantil, aunque desde una perspectiva más lúdica y entretenida, pero destaco que yo tuve un curso de muchos hombres y solo fuimos dos mujeres. Entonces el trabajo que teníamos que hacer era doblemente fuerte porque teníamos que demostrar que nosotras como mujeres también éramos capaces de salir adelante en una profesión como esta. Ellos eran 55 hombres y la relación con ellos fue excelente, tanto así que mantenemos la gran mayoría el contacto, que se ve reforzado por este evento”.