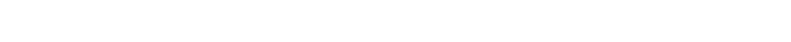Como integrante de la comisión de la Universidad de Concepción, en la que también estuvo la directora de Asunto Internacionales, Dra. Yasna Pereira y el director de Investigación y Creación Artística de la VRID, Dr. Ronald Mennickent, la académica Paula Vásquez participó del foro que busca fortalecer los lazos existentes y forjar nuevas colaboraciones entre universidades chilenas y alemanas.
El objetivo principal del foro es abordar de forma colaborativa los desafíos globales, en particular las amenazas al medio ambiente en un mundo impredecible y multipolar. Los participantes abordaron estos desafíos fomentando la colaboración entre instituciones chilenas y alemanas y aprovechando el conocimiento interdisciplinario para desarrollar soluciones sostenibles con base científica.
En la oportunidad se abordaron diversos temas: Energía, materias primas y recursos para la transición verde; Un mundo en movimiento: cambio climático, territorialidad y migración; Ciudades habitables: arquitectura resiliente y desarrollo urbano y Salud global y nuevos avances en biotecnologías, donde la académica Paula Vásquez, ahondó en la nanotecnología aplicada a la prevención del cáncer colorectal: encapsulados de compuestos bioactivos de grosellas negras y arándanos.
Entre los días dos y tres de julio nuestro académico del Departamento de Producción Vegetal, quien dirige el Laboratorio de Relaciones Hídricas de Cultivos Frutales, Dr. Arturo Calderón participó en la 11ª Conferencia Redagrícola Piura, en Perú, espacio de intercambio técnico y especializado, enfocado en abordar los desafíos más críticos de la producción y agroexportación latinoamericana.
En la ocasión, se abordaron diversas temáticas relacionadas a la producción de frutas de esta importante área de producción hortofrutícola peruana. “Piura se caracteriza por ser una provincia en donde se produce gran parte de la uva de exportación, que ha consolidado a Perú como el principal exportador de uva del mundo. Actualmente, la producción de uvas se ha visto fuertemente amenazada por una inusual sequía que viene a acrecentar el problema de baja disponibilidad de agua que viene sufriendo esta zona agrícola. Solo por dar un ejemplo, el principal reservorio de la provincia, el Poechos se encuentra tan solo a un 2% de su capacidad máxima”, explicó el Dr. Calderón quien fue invitado a la convención para ahondar en las estrategias que mejoran la eficiencia en el uso del agua en frutales.
El Dr. Calderón y su laboratorio han realizado importantes trabajos en el mejoramiento de la eficiencia en el uso del agua de riego en huertos frutales, en donde destaca también la uva de mesa. “Hace algunos años hemos descubierto y publicado que la aplicación de riego deficitario controlado no sólo puede ahorrar cantidades de agua tan grandes como un 40% de lo demandado por los parronales, sino que también puede reducir la desuniformidad de color de los racimos en cosecha y la aparición de algunos desórdenes fisiológicos, como el desgrane de bayas”.
La convención, además, contó con la participación de otros referentes agrícolas nacionales como el doctor José Ignacio Covarrubias, de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, la doctora Lucía Rivera, nematóloga de Nemalab, y el ingeniero agrónomo y consultor especialista en suelos Sr. Andrés Arias.
Dentro de los asistentes al evento se encontraban algunos ingenieros agrónomos de la Universidad de Concepción, quienes están desarrollando sus vidas profesionales en Perú. Dentro de ellos los ingenieros agrónomos Alejandro Montecinos y María José Troncoso, quienes compartieron con el doctor Calderón sus destacadas y reconocidas experiencias profesionales. Al respecto, el académico señaló que “es un gran orgullo para la Facultad de Agronomía UdeC que nuestros egresados estén desarrollando carreras muy exitosas y reconocidas no sólo en Chile, sino que también en el resto del mundo. Tanto María José como Alejandro son dos referentes en sus áreas de trabajo en Perú, y fue un agrado constatar el tremendo impacto que ambos están generando en la fruticultura de este país, actuando como embajadores agronómicos de Chile y de nuestra Facultad. Además, el hecho que nosotros como ‘Laboratorio de Relaciones Hídricas Frutales’ hayamos sido convocados, a través mío, a esta instancia técnica internacional confirma el reconocimiento de la industria hortofrutícola al liderazgo que nuestra área de fruticultura está teniendo a nivel nacional e internacional en el manejo adaptativo de especies frutales frente al cambio climático”.
Rodrigo Quezada, profesor de nuestra Facultad obtuvo el 19 de junio el grado de doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Modelación Matemática, luego de realizar los estudios en el Departamento de Ingeniería Matemática (DIM) y Centro de Modelación Matemática (CMM), de la Universidad de Chile; con pasantías regulares en el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica (IIBM) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
La tesis de Rodrigo Quezada, fue dirigida por dos reconocidos científicos chilenos: el matemático Dr. Axel Osses (DIM-CMM) y por el ingeniero Dr. Daniel Hurtado (IIBM), quienes lo guiaron en el problema de registro de imágenes deformables (DIR, por su sigla en inglés) que consiste en hallar un campo de deformaciones que estire o comprima cada región de una imagen para alinearla con otra adquirida en un instante distinto.
“Conocer dichas deformaciones permite cuantificar tensiones y esfuerzos internos realizados por un órgano, como es el caso del pulmón, lo que resulta clave para el diagnóstico temprano de enfermedades como asma, enfisema o fibrosis pulmonar. Según la OMS, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas causan cada año 3,5 millones de muertes, ocupando el cuarto lugar entre las causas de defunción a nivel global; por lo que avanzar en la mejora de los métodos de registro actuales es imprescindible para disminuir dichas estadísticas”, explicó el docente.
Aunque los métodos DIR clásicos basados en la comparación de intensidades han sido muy populares por su simplicidad matemática y rapidez computacional, suelen resultar ineficaces para capturar deformaciones complejas y a su vez son muy sensibles al ruido de las imágenes. “Esta tesis introduce tres nuevos enfoques que incorporan la transformada de Radón en la medida de similitud. En pruebas con imágenes sintéticas y tomografías pulmonares ruidosas, el método que compara directamente las transformadas de Radón superó al enfoque clásico, logrando una precisión en los resultados y una velocidad de convergencia notablemente superiores, registrando con exactitud imágenes reales de pulmón muy ruidosas. Estos hallazgos son especialmente prometedores, pues abren nuevas vías para el diagnóstico precoz y el seguimiento clínico fiable de enfermedades respiratorias”.
Rodrigo Quezada destacó finalmente la importancia de la especialización en la carrera académica. “Desde mis primeros años universitarios perseguí el sueño de ser académico de Matemática. Mi formación inicial como profesor de Educación Media en Matemática hizo que el recorrido fuera más largo y complejo que si hubiese optado directamente por una Licenciatura o Ingeniería en Matemática. Con la convicción de fortalecer mis conocimientos en matemáticas avanzadas, ingresé al Magíster en Matemática de la Universidad de Santiago. Tras tres años de experiencia en el sistema universitario como docente y gestor académico, decidí emprender el doctorado para profundizar en Matemática Aplicada, mejorar mis habilidades investigativas y desarrollar aplicaciones con impacto en la docencia. Hoy me siento muy feliz de concretar esta etapa y motivado con continuar aportando al desarrollo académico de nuestra facultad”, puntualizó.
Rosa Vergara Retamales, es la estudiante del doctorado de la Facultad de Agronomía que fue seleccionada con los beneficios complementarios de ANID para realizar una estancia de tres meses en la Universidad Politécnica de Cartagena, España.
Rosa quien ingresó el 2023 al doctorado, y que previamente realizó el magister en Agronomía UdeC, se encuentra actualmente trabajando en el laboratorio de microbiología de suelos del Campus Concepción, instancia donde ha hecho los análisis microbiológicos de su tesis, relacionada con el efecto en el suelo y sus propiedades, que tendrían los cultivos de cobertura en huertos de avellano europeo.
“Rendí mi examen de calificación y pude postular a los beneficios complementarios que tiene esta beca ANID. Yo postulé a dos beneficios que son pasantías en el extranjero y una beca en gastos operacionales, es decir un monto en dinero para mi tesis. Estoy súper contenta, sobre todo porque tenía poca fe, pensé que no me los iba a adjudicar, pero se logró”, explicó Rosa, quien permanecerá por tres meses en la Universidad Politécnica de Cartagena, en España.
“Me voy el 8 de septiembre y vuelvo el 9 de diciembre. Es un esfuerzo grande porque yo tengo tres hijos, entre 10 y 18 años, así que haciendo todas las coordinaciones desde ya para que todo resulte correctamente. Voy a cargo del investigador que vino justamente el 2023 a darnos la charla motivacional en la inauguración del doctorado, Raúl Zornoza, entonces voy a ver lo que es microbiología del suelo, vamos a ver abundancia de microorganismos, bacterias, hongos, y algo muy especial que es parte de mi tesis que todavía no he logrado iniciar, que es la determinación de gases de efecto invernadero, es decir cómo estos cultivos de cobertura pueden afectar las emisiones que tiene el suelo”.
Rosa, quien es químico ambiental de profesión, titulada de la Universidad de Chile, luego de dedicarse a la maternidad, quiso actualizarse y volver a insertarse en el mundo laboral, realizando sus posgrados, razones que destaca aún más su profesor guía, el Dr. Mauricio Schoebitz. “La estancia de Rosa en España será una gran oportunidad para ella para su crecimiento personal y profesional. Allá analizará el efecto del manejo de suelo sobre la diversidad microbiana y los efectos sobre la funcionalidad del suelo”.
En sus estudios Rosa cuenta también con el apoyo de Jorge Retamal de INIA Quilamapu, quien la orienta en lo relacionado con la fruticultura. “Ambos han sido un gran pilar en mi investigación” puntualizó.
Mientras toneladas de alimentos terminan en la basura, millones de personas luchan contra el hambre, es que expertos de la Facultad de Agronomía, en conjunto con la Facultad de Farmacia y el Centro de Vida Saludable de la Universidad de Concepción se encuentran comprometidos con la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, en un proyecto que se ejecuta con fondos de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales y Vinculación con el Medio, VRIM-UdeC para fortalecer la sostenibilidad y la seguridad alimentaria. Este proyecto trata de concienciar sobre el desperdicio de alimentos, que suponen un alto costo económico, y de recursos, como agua, energía y trabajo que se usaron para producirla y que además esto se agrava con el cambio climático.
En este contexto realizaron un hito de lanzamiento de la iniciativa, que implicó presentaciones sobre diversos temas relacionados a la temática y donde la directora del proyecto, la Dra. María Dolores López Belchí, de Agronomía UdeC, destacó que, “queremos promover iniciativas de difusión sobre la pérdida y desperdicio de alimentos para crear sensibilización y conciencia social, apoyándonos en una plataforma online ubicada en la web del Centro de Vida Saludable, fomentar un sistema de voluntariado y enseñar sobre los trabajos que se están haciendo a nivel nacional e internacional a través de asignaturas de pregrado de las carreras de Agronomía y Nutrición y Dietética. Buscaremos cooperar con voluntariado, trabajos de investigación, y apoyar a los Ecomercados y Microbancos de alimentos de las Regiones de Ñuble y Biobío para recuperar excedentes alimentarios de la sociedad y apoyar en los procesos logísticos de recepción, clasificación y distribución de los alimentos, entre otras tareas”.
La jornada realizada en el Auditorio Ruperto Hepp del Campus Chillán, fue una ocasión para ahondar sobre la “Transformación de los sistemas agroalimentarios: Una mirada desde las pérdidas y desperdicios de alimentos”, charla dictada por Macarena Jara, especialista en nutrición y sistemas alimentarios de la FAO en Chile. “Tenemos en el país un desafío porque no manejamos cifras exactas de pérdidas y desperdicios; dónde ocurren, en qué etapa de la cadena, entre otros aspectos, entonces se requiere información más exacta para poder tomar decisiones y fijar políticas y normativas”.
También se expuso sobre los “Logros y desafíos para avanzar en una región más sustentable en relación con las pérdidas y desperdicios de alimentos”, charla en la que ahondó Mario Rivas Peña, Seremi del Medioambiente de Ñuble. “Estamos trabajando de manera articulada en iniciativas a nivel nacional, como las ciudades verdes junto con el ministerio de Vivienda y Urbanismo y FAO-Chile, pero también estamos
desarrollando acciones a nivel local impulsadas desde la Seremía de Medioambiente, como la vermiriqueza que trabajamos con 115 familias de Chillán Viejo, o en Portezuelo donde trabajamos en suelos orgánicos abordando la valorización de los residuos orgánicos”, explicó el Seremi.
Se abordó el tema “Más allá de la cuantificación, desafíos asociados a la estimación de pérdidas y desperdicio”, que presentó la Dra. Karin Albornoz Molina de Clemson University (USA), y sobre “Los bancos de alimentos y ecomercados, una experiencia en Ñuble expuso María Magdalena Serna Ramírez, coordinadora Ecomercado Solidario de la Municipalidad de Coelemu.
La instancia culminó con la preparación de alimentos a partir de subproductos de origen vegetal y una degustación por parte de la chef Katherine Toro Véjares.
Por Francisca Olave Campos
Invisibles, ubicuos y cada vez más presentes: los microplásticos contaminan aguas, suelos y alimentos. Este 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente, Chile pone el foco en un contaminante cada vez más extendido—y ya imposible deionorar
Difíciles de detectar, pero imposibles de ignorar, los microplásticos se han convertido en uno de los contaminantes más duraderos y extendidos del planeta. Están presentes en el aire, el agua, el suelo, los alimentos e incluso en nuestros propios cuerpos. Se trata de fragmentos menores a 5 milímetros, provenientes de envases, fibras textiles, redes de pesca y productos cosméticos. Su permanencia en el ambiente es tal que ya han sido hallados en lugares tan remotos como el hielo marino antártico.
Esa presencia extendida comienza a medirse con más precisión en Chile. Desde Puerto Montt hasta Concepción, la expedición científica Centinela I, liderada por la Universidad San Sebastián, detectó concentraciones de entre 10.000 y 80.000 partículas de microplásticos por kilómetro cuadrado en zonas costeras. El equipo recolectó muestras en desembocaduras de ríos y mar abierto, revelando que la contaminación por microplásticos no es un fenómeno aislado, sino generalizado. “El hallazgo en todas las zonas muestreadas revela que estamos frente a un contaminante omnipresente, capaz de viajar grandes distancias debido a su flotabilidad y lenta degradación”, explica Karla Pozo, investigadora de la Facultad de Ingeniería de la USS.
Más allá de la contaminación ambiental, los resultados de Centinela I tienen implicancias directas para la seguridad alimentaria. “Estos microplásticos pueden estar siendo ingeridos por el zooplancton, que es la base de la cadena trófica marina. Desde ahí podrían afectar a peces que luego consumimos”, advierte Pozo. Además de los posibles riesgos para la salud humana, la investigadora alerta sobre el impacto económico que esto podría tener en la pesca artesanal.
Lo que contamina la tierra también lega al plato
El impacto de los microplásticos no se restringe al océano. En suelos agrícolas de las regiones de Maule y Ñuble, estudios de la Facultad de Agronomía y el Centro de Biotecnología de la Universidad de Concepción han detectado entre 80 a 100 partículas de microplásticos por kilo de tierra, tanto en sistemas de cultivo orgánico como convencional de frutilla.
Aunque no existe aún un estándar internacional que indique cuántas partículas serían aceptables —ya que es un campo de investigación emergente—, se trata de niveles significativos para un entorno agrícola, donde en condiciones naturales no debieranestar presentes. “Estas partículas, que pueden alcanzar dimensiones microscópicas, afectan directamente el crecimiento de las plantas. Hemos observado una disminución de hasta un 27% en su altura, así como menor volumen de raíces, menos flores y menos biomasa aérea”, señala Mauricio Schoebitz, investigador del Centro de Biotecnología de la U. de Concepción. Pero los efectos no terminan ahí. Schoebitz explica que los microplásticos también alteran la biodiversidad microbiana del suelo —clave para la fertilidad— y pueden facilitar la acumulación de pesticidas, antibióticos y metales pesados en sus superficies. “Si son lo suficientemente pequeños, incluso pueden ingresar por las raíces y acumularse dentro de las plantas, lo que plantea un riesgo potencial para la cadena alimentaria”, advierte.
La Antártica bajo la lupa del plástico invisible
Investigaciones lideradas por Rodolfo Rondón, del Instituto Antártico Chileno (INACH), han encontrado presencia de microfibras y fragmentos plásticos en la almeja antártica Laternula elliptica. Esta especie vive enterrada en el fondo marino y se alimenta filtrando grandes volúmenes de agua, por lo que actúa como una suerte de “centinela ecológica”: al hacerlo, también acumula los contaminantes presentes en su entorno. En las muestras analizadas, se encontró contaminación en el 100% de los ejemplares por microfibras y en más del 80% por microfragmentos. “Esto representa solo la punta del iceberg”, advierte Rondón. Los análisis se centraron en partículas mayores a 300 micrones, pero los efectos más graves se asocian a fragmentos aún más pequeños
—capaces de atravesar membranas celulares— conocidos como nanoplásticos.
Según investigaciones lideradas por Rodolfo Rondón, el krill antártico —eslabón clave en la cadena alimentaria marina del sur— puede fragmentar microplásticos y transformarlos en nanoplásticos, lo que agrava el problema. En estudios de laboratorio realizados por su equipo, se ha observado que el nanopoliestireno altera la expresión de genes en las branquias de las almejas, especialmente aquellos vinculados al metabolismo y la respuesta antioxidante.Las implicancias van más allá de una sola especie. “Los organismos que filtran el agua están acumulando estos contaminantes, lo que puede alterar su nutrición y funcionamiento fisiológico, con consecuencias en cascada para otras especies de la trama trófica”, concluye. Esa red incluye al krill, peces, pingútinos, focas y ballenas, todas interconectadas por relaciones alimentarias que dependen del equilibrio de los organismos más pequeños.
Una ciencia con alcance global
No solo desde sus costas: Chile aporta evidencia clave para entender los efectos más invisibles —y potencialmente más dañinos— de esta crisis ambiental. Martín Thiel, académico de la Universidad Católica del Norte y fundador del programa Científicos de la Basura, pionero en involucrar a escolares y comunidades en el monitoreo de residuos marinos, señala que “hemos identificado las fuentes, que son nacionales, pues toda la basura viene del mismo Chile, y hay una comunidad científica investigando los impactos. Lo que falta son estudios de monitoreo, socioeconómicos, microplásticos y soluciones sustentables”, hace un llamado de atención.
Desde su perspectiva, retomar medidas como los sistemas de envases retornables y fomentar productos reutilizables sería clave para recuperar el terreno perdido. “Esto podría catapultar a Chile a un lugar de liderazgo e innovación. Hemos perdido ese liderazgo, y ahora los países vecinos nos han superado en la reducción de la contaminación con plástico”, afirma.
Una de las instituciones que ya está avanzando en esa dirección es el Instituto Antártico Chileno, que colabora con el Organismo Internacional de Energía Atómica para desarrollar metodologías de medición y trazabilidad de microplásticos. Su trabajo contribuye a posicionar a Chile en la red internacional de vigilancia ambiental, con foco en ecosistemas extremos como la Antártica.
Sin embargo, mientras las investigaciones avanzan, el país enfrenta una brecha regulatoria. En Chile, como en la mayoría de las naciones, no existe una normativa que establezca límites o protocolos para la presencia de microplásticos en el agua, el suelo o los alimentos. Aunque falta camino para dimensionar por completo sus efectos, la ciencia chilena ya ha dado pasos decisivos para visibilizar este contaminante invisible. El desafío hoy no es solo científico, sino también político y ciudadano.
Creditos: Ceina Iberti – Diario La Tercera
El 28 de mayo se realizó la segunda versión del “Seminario Soluciones Eficientes y Sostenibles” de la empresa Agromillora Sur, en la comuna de Santa Cruz, Región de O’Higgins, Chile. El objetivo de esta cita fue presentar a casi un centenar de productores, asesores, viveristas y miembros de las industrias ligadas a la producción de frutales los avances más recientes en el estudio y producción del nuevo sistema de super alta densidad en ciruelo europeo. En representación de la Facultad de Agronomía UdeC participó como expositor principal el Dr. Arturo Calderón, quien abrió la cita exponiendo sobre los resultados finales de los convenios de investigación suscritos por la empresa y la Universidad de Concepción desde el año 2020 a la fecha.
En este contexto, el Dr. Calderón mostró los resultados de dos ensayos en campo en la región de O’Higgins y del Maule, en donde se evaluaron dos estrategias de conservación del recurso hídrico en huertos comerciales de ciruelo europeo bajo el sistema de súper alta densidad. “Es importante destacar que el sistema de súper alta densidad no ha sido estudiado en ciruelo europeo en ninguna otra parte del mundo, pues fue en Chile donde se comenzó a utilizar en este cultivo frutal. Anteriormente, se había estudiado este sistema en otras especies frutales, tales como olivos o almendros, por lo tanto, los estudios desarrollados por el Laboratorio de Relaciones Hídricas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción son los primeros en hacer esto”, precisó.
Una de las investigaciones se enfocó en estimar los coeficientes de cultivo de huertos bajo este sistema productivo, utilizando la tecnología biometerológica de “Eddy covariance”. Para este trabajo, el Dr. Calderón contó con la colaboración del destacado agrometeorólogo chileno, el Dr. Nicolás Bambach, associate research scientist de la Universidad de California, Davis, Estados Unidos, y de la empresa Olivos Riego Spa. La obtención de estos coeficientes de cultivo permitirá a los productores de ciruelos en súper alta densidad evitar el sobre-riego a partir de una determinación más precisa de los requerimientos hídricos del huerto.
Adicionalmente, el profesor Calderón mostró los resultados de un trabajo de investigación de dos años de duración realizados en este mismo sistema productivo, en donde se comprobó que la práctica de riego deficitario controlado puede ser exitosamente aplicada en huertos de ciruelo europeo en súper alta densidad e injertados en patrón super enanizante. Los resultados de esta experiencia mostraron que se pueden alcanzar ahorros de hasta un 40% del agua de riego aplicada, sin causar disminuciones ni del rendimiento ni de la calidad de la fruta.
“Un resultado muy interesante de la aplicación del riego deficitario controlado en ciruelo europeo fue el que obtuvimos a partir de la colaboración con la Dra. Macarena Gerding, pues encontramos y reportamos por primera vez en la historia de la horticultura, que el riego deficitario controlado puede mejorar la microbiota de los suelos, aumentando con ello la resiliencia del agroecosistema a la falta de agua de riego”, explicó el experto.
El seminario también contó con la participación de importantes personalidades de la fruticultura nacional, tales como el destacado asesor frutícola, Ing. Agr. Hugo González, ex alumno de Agronomía UdeC, y el “key account manager” de Agromillora Sur, el Ing. Agr. Mauricio Zúñiga, quienes junto a otros especialistas discutieron sobre los desafíos y oportunidades que este nuevo sistema productivo puede ofrecer en un contexto de cambio climático, sequía y menor disponibilidad y encarecimiento de la mano de obra especializada.
Finalmente, el Dr. Calderón destacó que “los resultados presentados en esta ocasión, generados a partir de los convenios de investigación suscritos por nuestra casa de estudios con Agromillora Sur, muestran claramente como la vinculación de la academia con las empresas puede ser muy prolífica, tanto en términos académicos como productivos. Por ejemplo, de los trabajos realizados en el marco de estos convenios, se generaron dos artículos en revistas científicas internacionales, una participación como exposición oral en un Congreso Internacional (Rumania, 2024), 1 tesis de magíster, y 4 tesis de pregrado. Adicionalmente, los avances que hemos logrado junto a las empresas involucradas han permitido innovar en un rubro, ciruelo europeo, que no había mostrado cambio alguno en su forma de producir durante los últimos 20 años. Por consiguiente, debemos estar orgullosos de estar coliderando cambios significativos en la fruticultura nacional y mundial”.
– El Plan de Fomento Productivo Intercultural (PFPI) fue financiado por la empresa de energía renovable Innergex e impartido por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción.
Mayo 2025, Los Ángeles: En la sede de la Universidad de Concepción en la comuna de Los Ángeles se realizó la ceremonia de cierre del curso “Plan de Fomento Productivo Intercultural”. La capacitación fue dirigida a las familias de la Comunidad Indígena de Los Boldos y Corte Lima, y consistió en un plan de estudios que duró tres años y que fue diseñado exclusivamente para ellas abordando sus necesidades y desafíos en los cultivos, y las tradiciones pehuenches, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comunidad indígena preservando la estrecha relación de la cultura mapuche-pehuenche con la tierra.
El Plan de Fomento Productivo Intercultural es una iniciativa creada y desarrollada por Innergex, empresa de energía renovable, y la propia comunidad, y fue ejecutada por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción.
“En Innergex estamos convencidos que cuando los esfuerzos son compartidos el resultado siempre es mejor, por esta razón, es que junto a la comunidad y a los académicos de la Universidad de Concepción trabajamos durante 3 años en el Plan de Fomento Productivo Intercultural, un programa de estudios pionero, el cual integra los conocimientos técnicos agrícolas y la tradición y cultura mapuche-pehuenche. Participaron las familias completas, incluidos los niños, a quienes se les integró de manera especial enseñándoles vocabulario mapudungún e historias de sus ancestros para que la cultura de su pueblo continúe de generación en generación. Este programa fue dinámico y fue evolucionando a través de los 3 años de duración, lo que va a permitir replicarlo en otras comunidades indígenas donde Innergex tiene presencia” dijo Alejandro Donoso, Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Innergex.
La capacitación fue entregada de forma gratuita para los integrantes de la Comunidad Indígena de Los Boldos y Corte Lima. Algunos de los contenidos incorporados en el plan de estudios fueron el manejo de huertos, poda, combate y prevención de plagas y fertilización orgánica de la tierra. Además, aprendieron a preservar los alimentos cosechados durante el verano para consumirlos en invierno, por medio de técnicas de conservas y encurtidos.
Guillermo Wells, Decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción manifestó que, “esta iniciativa se trabajó a nivel productivo e intercultural mediante capacitaciones, días de campo y talleres participativos. Se elaboró una malla curricular construida de forma participativa, mediante un proceso de diagnóstico cultural y productivo en conjunto con la comunidad. Se identificaron temas prioritarios desde la experiencia de los propios habitantes y se relacionaron con áreas técnicas pertinentes al ámbito agrícola, como el manejo de suelos, sistemas de riego, horticultura, praderas, conservación de semillas, agroecología, bioeconomía y gestión”.
Como parte de las actividades del programa los estudiantes además realizaron diversas “giras” que consistieron en visitar a diferentes agricultores de la región con la finalidad de conocer nuevas experiencias y construir redes de cooperación.
Tres serán las tecnologías para ubicar en puntos estratégicos
Iniciativa es impulsada por Corfo -Ñuble, la Municipalidad de Quillón y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, como ejecutora del proyecto.
Mejorar la productividad, la calidad, la eficiencia y ahorrar en costos, además de reimpulsar la producción de cerezas “Corazón de Paloma”, son los algunos de los beneficios que se lograrán con la instalación de estaciones meteorológicas en puntos estratégicos de la comuna de Quillón donde aún se cultivan estos frutales, esto en el marco del proyecto de difusión y adopción de herramientas de gestión agroclimática para mejorar la competitividad y resiliencia al cambio climático en productores de esta tipo de fruto, que impulsa Corfo-Ñuble, la Municipalidad de Quillón y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, como ejecutora del proyecto.
Recientemente en la localidad de Queime se instaló la primera estación meteorológica (de un total de tres), con lo que se busca entregar a los productores de este fruto patrimonial de Ñuble herramientas que mezclan conocimiento, tecnología e innovación. En este sentido, el Dr. Richard Bastías, del Departamento de Producción Vegetal de Agronomía UdeC, y quien lidera el proyecto destacó que “estas estaciones permitirán entregar información en tiempo real a los productores en cinco aspectos, radiación solar, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitaciones, lo que les permitirá ir monitoreando los cultivos y optimizar los procesos, lo que a su vez aumenta la eficiencia y la productividad”.
Dicha tecnología estará ubicada en sectores de Quillón como Queime, Peñablanca y la Gloria, que son puntos estratégicos para ir mejorando las prácticas agrícolas. “Con esta tecnología los cereceros podrán, por ejemplo, realizar una gestión eficiente de aspectos como manejo del receso invernal, control de heladas, riesgo de olas de calor y partiduras por lluvias, y también del riego”.
CAPACITACIONES
Los cereceros desde principios de este año han participado en una serie de capacitaciones empezando con el análisis de los impactos de las olas de calor en los rendimientos y calidad de la cereza, y las herramientas para manejar las olas de calor en los huertos de cerezas. Actualmente y junto con la instalación de estas estaciones serán próximamente capacitados para su utilización la que podrá ser usada a través de aparatos celulares.
“Junto con Jorge Esparza y Sandra Sáez, encargados del área rural de la Municipalidad de Quillón, y desde donde se aportaron las estaciones meteorológicas automáticas, y nuestro equipo de trabajo en el que participan otros especialistas de nuestra Facultad como el Dr. Arturo Calderón, y los estudiantes de posgrado y profesionales Ignacio Urra y Rocío Stuardo, hemos estado capacitándolos en temas de agroclima y gestión frutícola, y también lo haremos con la utilización de esta tecnología. Este proyecto se divide en dos etapas difusión y adopción de herramientas. Estamos en este segundo punto donde ahora tenemos una fuente de información y deberemos trabajar en el desarrollo de una aplicación informática que los productores y técnicos puedan usar a través del celular para hacer una mejor gestión del clima en sus huertos”.
De acuerdo, a lo manifestado por el Dr. Richard Bastías se espera que el desarrollo de la aplicación pueda estar cien por ciento operativa para inicios del año 2026.
En el marco del Día Mundial de la Abeja, que se conmemora el 20 de mayo desde 2018, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, campus Chillán, anuncia la puesta en marcha de NeuroBeeLab, una nueva unidad de investigación que busca fortalecer el estudio de las abejas desde una perspectiva neurocientífica.
Este laboratorio se constituye como una respuesta concreta a más de 15 años de investigación en sanidad apícola liderada por la Dra. Marisol Vargas, quien ha impulsado diversos proyectos FONDECYT dedicados al entendimiento de las enfermedades virales que afectan a las abejas melíferas en Chile. El actual proyecto FONDECYT N.º 1241194: “Understanding the relationship between physiological and neurological function in honeybees infected with Deformed Wing Virus variant a (DWV-A) and the impact on brain genomic regulation and behavioral response”, ha sido fundamental para sentar las bases de NeuroBeeLab, permitiendo consolidar esta nueva unidad de investigación con una visión integradora entre la neurociencia, la virología y la biología molecular aplicada a polinizadores.
“NeuroBeeLab se enfoca principalmente en investigar los efectos que las infecciones virales—como el virus de las alas deformadas (DWV)—y el estrés ambiental generan sobre el sistema nervioso de las abejas, con el objetivo de aportar conocimiento clave para la conservación de estos importantes polinizadores y la seguridad alimentaria del país”, explicó la docente.
El equipo del laboratorio está compuesto por la Dra. Marisol Vargas (directora), la Dra. Yazmín Fuentes (viróloga), la Dra. Ximena Sepúlveda (investigadora colaboradora) y el estudiante de doctorado Diego Silva, ingeniero en biotecnología vegetal, M. Cs., quien centra su tesis en el estudio de la neurobiología de abejas infectadas por virus, integrando técnicas de biología molecular, bioinformática y ensayos de comportamiento.
En el marco de la creación de este laboratorio, se han consolidado alianzas internacionales estratégicas con instituciones de excelencia como el Laboratorio de Neurobiología de Insectos de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina) y el Instituto de Neurociencia del Principado de Asturias (INEUROPA), España, que han contribuido significativamente en la formación de jóvenes investigadores, como es el caso de Diego Silva, quien desarrolla parte de su tesis doctoral en colaboración con estos centros.
La creación de NeuroBeeLab no solo fortalece las capacidades de investigación de la Universidad de Concepción, sino que también la posiciona como un referente en el estudio de la salud y neurobiología de las abejas en Chile.
“Este laboratorio es un paso importante para comprender de manera integral cómo las abejas responden a las presiones del entorno, y cómo podemos contribuir, desde la ciencia, a su conservación y bienestar”, destacó la Dra. Marisol Vargas.